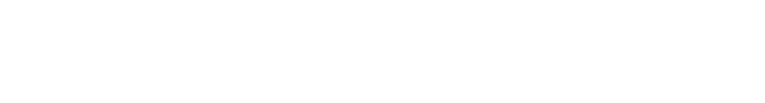Artículo seleccionado por Ando Sataute

Isaac Rosa, 27 abril, 2015
Escribo este texto mientras camino. Nada extraño: la mayor parte de mis novelas, artículos y conferencias las he escrito andando, a veces corriendo, incluso pedaleando. Tampoco soy muy original, uno más de la legión de escritores que un día descubre que la mente funciona mejor a cuatro kilómetros por hora, que la cadencia de los pasos acaba siendo ritmo narrativo y el paisaje tira del hilo de la memoria. Caminando uno espera que, como a Virginia Woolf paseando por Tavistock Square, le venga la inspiración decisiva para escribir Al faro. Adoro esa imagen de Sánchez Ferlosio apoyándose en los techos de los coches para anotar ese pensamiento que surgió de pronto. Y que se lo pregunten a los poetas, que deambulan más que nadie (cuenta Solnit que Coleridge abandonó el verso libre cuando dejó de andar).
Escribo mientras camino, ya está dicho. Más inusual es que una lectura me haga andar, que avanzar por las páginas de un libro me ponga en movimiento en el espacio y el tiempo como lo hace el ensayo de Rebecca Solnit.
Desde las primeras páginas de Wanderlust, eché a andar y ya no paré. Atravesé paisajes salvajes, acompañando a los pioneros de la caminata dos siglos atrás, aquellos que inauguraron la idea romántica y todavía vigente del paseo como liberación y como experiencia estética, y que acabaron cuestionando la propiedad privada (las puertas al campo, para nada metafóricas). Párrafo tras párrafo incursioné con ellos en bosques y desiertos, ascendí montañas por primera vez pisadas, y acabé regresando a las ciudades, las grandes ciudades donde el caminar es una forma de resistencia frente al urbanismo sin escala humana y contra el “¿te gusta conducir?”; una oportunidad para provocar esos cruces imprevisibles que enriquecen la vida urbana contra quienes intentan regularla y vigilarla; una forma de ejercer ciudadanía y reapropiarnos del espacio público en la línea de lo que ya leímos antes en Mike Davis o Manuel Delgado.
Crucé las avenidas mezclándome con inevitables flâneurs, vagabundos y turistas, con hombres sospechosos por su solo andar improductivo, sin rumbo ni destino; con mujeres que llevan siglos disputando su derecho a caminar sin ser tomadas por prostitutas ni acosadas ni violadas. Cruzando nuevos barrios amurallados y urbanizaciones planificadas contra el caminante, vimos tras las cristaleras de los gimnasios a los Sísifos de cinta mecánica (ese invento perverso que, recuerda Solnit, nació en una cárcel).
Juntos, sin dejar de caminar por las páginas de Wanderlust, nos unimos a quienes venían marchando desde lejos, desde muy lejos: revolucionarios y amotinados que un día echaron a andar y aún resisten, caminantes por la paz o los derechos que cruzan países, obreros, ecologistas, peregrinos, zapatistas, marchas civiles que corren una inacabada carrera de relevos hasta nuestras últimas marchas de la dignidad que prolongan el caminar como un acto político, una forma de desobediencia civil.
Junto a Solnit he caminado varias jornadas, siguiendo sus pasos, sus derivas y rodeos, sus momentos en que se detiene a mirar algo, incluso una nimiedad; las veces en que aprieta el paso y a fuerza de abarcar todos los aspectos posibles del tema nos fatiga, nos marea, nos aburre incluso, sin que podamos dejar de andar, porque caminar, leer, pensar, caminar, tiene un efecto euforizante, nos resitúa en la tierra, libera el cerebro y recupera el cuerpo frente a la incorporeidad creciente de nuestras vidas, nos vincula a quienes andan a nuestro lado, nos hace libres al buscar espacios libres y tiempo libre para recorrerlos.
No se pierdan esta marcha, este libro. Sigan andando.
Wanderlust. Una historia del caminar. Rebecca Solnit. Traducción de Andrés Anwandter. Capitán Swing. Madrid, 2015. 472 páginas. 22 euros.
Fuente: El País
¿Cómo reaccionas a esta noticia?