 Óscar Maestre, desde Berlín, donde trabajó de desarrollador de videojuegos y, actualmente, de diseñador gráfico
Óscar Maestre, desde Berlín, donde trabajó de desarrollador de videojuegos y, actualmente, de diseñador gráfico

La casa donde crecí se encuentra entre el Barrancode Santa Brígida y el Barranco del Colegio, en el Camino a los Olivos. Pasé mi infancia aventurándome en estos dos lugares: construyendo casetas entre los árboles, descubriendo la magnífica naturaleza que atesoran y explorando sus rincones. Mi infancia huele a serrín de carpintería, a jazmín, a humedad de bodega, a romero, a tierra mojada, a rebaños de cabras y a humo de chimenea.
Estudié en el colegio Juan del Río Ayala donde conocí a muchos de mis mejores amigos. Durante el recreo nos arremolinábamos para comprar pan de azúcar a través de los barrotes de la valla de la cancha; y es en esa misma cancha donde aprendí a jugar al baloncesto. Recuerdo las noches previas a un partido en las que una maraña de nervios se retorcían en mi estómago y la ilusión y la emoción de jugar frente a padres que como el mío sacrificaban su mañana de domingo para llevar al equipo y animarnos desde la grada.
Pasé muchas horas de mi adolescencia conversando en las escaleras de El Monte y jugando al fútbol en la cancha de asfalto al final del camino. Para llegar hasta allí debía cruzar el Barranco del Colegio hasta el Garoé y subir la cuesta más aberrantemente empinada de la isla. Tras semejante etapa, observar entre jadeos el videoclub de la esquina al final de la cuesta era equivalente a contemplar el paisaje desde la cúspide de una montaña.
Les debo mucho a los profesores del instituto, gracias a los cuales pude estudiar lo que quise y trabajar en lo que siempre había soñado, aunque para ello tuve que marcharme a Madrid y más tarde a Alemania, como muchos otros amigos, llevándonos cada uno nuestros recuerdos.
Cada verano que volvía a Santa Brígida, contrastaba el pueblo que dejé aparcado en la memoria con el que me encontraba. Por suerte muchos recuerdos siguen intactos aunque por desgracia otros no: Casas que la codicia había colocado ilegalmente en lugares protegidos, seguían año tras año inmóviles, afeando el camino con sus grises paredes; y este gran mal que es la especulación, se extendía cubriendo el camino de un halo de vergüenza hasta el corazón del pueblo, donde una bochornosa y aberrante abominación nos recuerda día tras día ese gran error.
Vivir rodeado de la naturaleza me ha enseñado a percibir los aromas que nos brinda y a disfrutar del descanso bajo la sombra de un árbol durante las ascensiones al barranco. Aprendí a degustar tras cada partido el dulce sabor de las victorias, y el amargo y salado de las derrotas. Forjé amistades que perduran intactas, año tras año, como si el tiempo se detuviese. Todo esto se lo debo en gran parte a mi pueblo y deseo que sus habitantes tengan también la oportunidad de disfrutar de todo lo que me ha ofrecido.
El dejar el lugar donde crecimos nos dota de una doble perspectiva: Por un lado la memoria nos ayuda a ver qué aspectos de la vida en el pueblo nos han marcado y querríamos que se conservaran, así como cuáles deberían mejorar; y por otro lado el vivir fuera nos proporciona nuevas experiencias, puntos de vista, formas de hacer las cosas y de vivir. De esta forma querría recuperar para sus habitantes la belleza que el ladrillo marchitó y hacer de Santa Brígida un espacio donde poder pasear y circular en bicicleta sin peligro, como hago yo cada día para ir a trabajar. Querría que la estructura del pueblo fuese tal que permitiera extender la enseñanza fuera de las aulas sin necesidad de tener que dar más que un corto paseo a pie: aprender sobre Calderón de la Barca en el teatro o contrastar las explicaciones de los libros de geología y distinguir acebuches y almácigos en el barranco. Un lugar donde la cultura fuera un referente y que ésta se transmitiera a una enseñanza más abierta al pensamiento crítico y las artes. Un pueblo hecho por y para sus habitantes, donde sus opiniones y sugerencias sean escuchadas. En definitiva: un lugar donde vivir, disfrutar y aprender.
¿Cómo reaccionas a esta noticia?
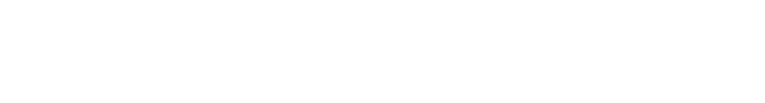

 Óscar Maestre, desde Berlín, donde trabajó de desarrollador de videojuegos y, actualmente, de diseñador gráfico
Óscar Maestre, desde Berlín, donde trabajó de desarrollador de videojuegos y, actualmente, de diseñador gráfico
