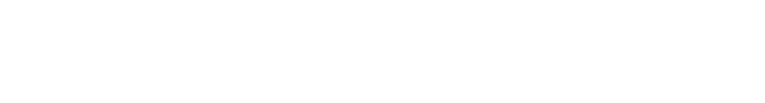Artículo seleccionado por Alicia Girón. Ando Sataute
Cèsar Rendueles. Rebelión 13/03/2015 

En las dos últimas décadas, al socaire de la especulación inmobiliaria, surgió en España una importante burbuja cultural de museos, centros de arte, festivales y galerías que, a su vez, propició una cierta inflación discursiva en torno a las políticas culturales. Se trata de teorías culturales sofisticadas, sinceramente preocupadas por la democratización de la cultura pero, de hecho, inservibles para interpelar a la mayoría de la gente. Sobre todo, son discursos puramente desiderativos, incapaces de suyo de traducirse en iniciativas prácticas definidas. Su lema bien podría ser, como sugería hace años José Guirao, “todo para el público pero sin el público y con dinero público”.
Me permito el sarcasmo porque yo mismo he contribuido modestamente a esta situación. De hecho, no creo que hayan sido reflexiones triviales o malintencionadas. Muy al contrario. Han tratado de analizar cuestiones importantes, como la producción cultural colaborativa, la mediación cultural no burocrática, la participación ciudadana o la financiación no clientelar. Pero lo honesto es reconocer que todas esas discusiones han desembocado en callejones sin salida pragmáticos.
Esa es la herencia que explica las limitaciones del documento La Cultura que Podemos. Se trata de un escrito inteligente, sensato y riguroso que, sin embargo, se limita a enunciar deseos piadosos muy poco conflictivos. No me cabe la menor duda de que muchos gestores culturales afines al Régimen del 78 se sienten sinceramente identificados con lo que en él se propone. No es, de ninguna manera, un reproche. No se me ocurre ninguna forma mejor de redactar un documento programático de esas características. Las políticas culturales están varadas en una bajamar consensual de la que parece imposible escapar.
El problema de fondo es que el discurso cultural crítico ha sido asimilado por la ideología dominante en un sentido que no siempre se entiende. Muchos agentes culturales denuncian los intentos más groseros por mercantilizar la cultura, por transformar a los productores y los mediadores en empresarios y al público en consumidor. En realidad, esa es una estrategia puramente destructiva ideada por personas con un rencor profundo hacia los procesos de ilustración y cuyo ideal artístico es una capea (se me viene a la cabeza, yo que sé, Lucía Figar). Es una posición nihilista por la sencilla razón de que la cultura es una mierda como mercancía, como sabe cualquiera que haya tenido que buscar dinero para pagarla. De hecho, creo que no es exagerado decir que no existe ninguna industria cultural (sí existe, en cambio, una vigorosa industria del entretenimiento).
Lo que ha ocurrido es más bien lo contrario: el mercado en general y el laboral en particular ha asumido con entusiasmo los discursos críticos procedentes de la cultura. Los ganadores del capitalismo desregulado han construido un discurso muy poderoso que apela a la creatividad, la reinvención personal, las dimensiones relacionales y colaborativas del trabajo… La ideología de la precarización es asombrosamente afín a los discursos culturales dominantes. El resultado no ha sido tanto la mercantilización crasa –en realidad, en España durante unos pocos años hubo algo de dinero gratis para proyectos culturales caprichosos– como la desactivación de los discursos culturales críticos.
 La única salida que se me ocurre a este impasse es invertir los términos del debate y tomar como punto de partida las pocas cosas que funcionan como deberían. Lo más parecido que conozco a lo que tendría que ser un centro cultural, un museo de arte o una sala de conciertos es la cancha cochambrosa, la biblioteca y el parque infantil que hay en mi barrio. Los dos primeros están abarrotados siete días a la semana desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche y tienen un fuerte grado de autoorganización mediada institucionalmente. Por la pista de fútbol pasan alumnos del colegio de al lado en su clase de gimnasia, liguillas municipales, celebraciones de cumpleaños, niños pequeños que la atraviesan en bicicleta y hacen guerras de pedradas, adolescentes que alternan el fútbol con los porros y el botellón, cuarentones aficionados al baloncesto… Y lo mismo ocurre en la biblioteca. A las nueve de la mañana de cualquier sábado hay una cola que da la vuelta a la manzana. Está lleno de estudiantes que empollan y aprovechan los descansos para ligar, pero también de niños que van a cuentacuentos organizado por algunos padres, de jubilados, de aficionados a la poesía que acuden a los recitales, de personas sin recursos que van allá a leer el periódico en un lugar caliente y consultar internet…
La única salida que se me ocurre a este impasse es invertir los términos del debate y tomar como punto de partida las pocas cosas que funcionan como deberían. Lo más parecido que conozco a lo que tendría que ser un centro cultural, un museo de arte o una sala de conciertos es la cancha cochambrosa, la biblioteca y el parque infantil que hay en mi barrio. Los dos primeros están abarrotados siete días a la semana desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche y tienen un fuerte grado de autoorganización mediada institucionalmente. Por la pista de fútbol pasan alumnos del colegio de al lado en su clase de gimnasia, liguillas municipales, celebraciones de cumpleaños, niños pequeños que la atraviesan en bicicleta y hacen guerras de pedradas, adolescentes que alternan el fútbol con los porros y el botellón, cuarentones aficionados al baloncesto… Y lo mismo ocurre en la biblioteca. A las nueve de la mañana de cualquier sábado hay una cola que da la vuelta a la manzana. Está lleno de estudiantes que empollan y aprovechan los descansos para ligar, pero también de niños que van a cuentacuentos organizado por algunos padres, de jubilados, de aficionados a la poesía que acuden a los recitales, de personas sin recursos que van allá a leer el periódico en un lugar caliente y consultar internet…
Me parece esencial que el mundo de la cultura aprenda del deporte, donde el amateurismo, la autoorganización y la participación popular masiva son realidades consolidadas. Los debates culturales están completamente dominados por los profesionales del sector –reales o aspiracionales– y, en cambio, no suelen tener en cuenta la cultura amateur, que es extremadamente importante. Sobre todo, se confunden las demandas profesionales legítimas con los criterios de interés general que deberían guiar las políticas culturales públicas. Por ejemplo, discutimos sobre las fuentes de remuneración de los músicos profesionales en la era digital, pero no sobre locales gratuitos donde los aficionados puedan ensayar, estudios públicos donde puedan grabar sus canciones o escuelas de música popular donde aprender a tocar un instrumento.
De hecho, durante años se ha despreciado los poquísimos lugares de socialización cultural que perseveran como residuos anticuados que, si querían sobrevivir, debían adaptarse al tsunami tecnológico y gafapasta. Las bibliotecas, por ejemplo, han sufrido una intensa presión para que abandonen su actividad tradicional –sedimentada con éxito a lo largo de veinticinco siglos– y se conviertan en mediatecas desiertas. En general, la política cultural hegemónica ha consistido en crear carísimos cubos vacíos de marca arquitectónica y pretender que en su interior iban a crecer las prácticas artísticas como si fueran champiñones. El otro día, alguien me preguntó qué se podía hacer con el Conde Duque de Madrid, un sitio tan desolado que da miedo. Yo sugerí que se podía probar a instalar unas canchas de baloncesto, una piscina y un parque infantil cubierto en sus inmensos patios. De hecho, por lo que he podido ver, el MACBA es básicamente una pista de patinaje increíblemente cara. ¿Y si intentamos hacerlo a revés?
Construimos una pista de patinaje barata y luego intentamos que los que pasan por allí se interesen por el arte contemporáneo.
Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/culturas/26019-mas-deporte-y-menos-cultura-acerca-del-documento-la-cultura-podemos.html
¿Cómo reaccionas a esta noticia?